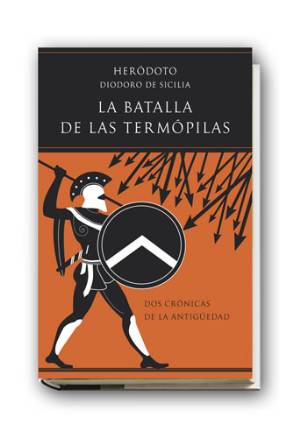Les dejo un cuento del excelente escritor de El guardian entre el centeno, Jerome David Salinger. Espero les guste!
Les dejo un cuento del excelente escritor de El guardian entre el centeno, Jerome David Salinger. Espero les guste!El hombre que rie
J.D. Salinger
En 1928, a los nueve años, yo formaba parte, con todo el espíritu de cuerpo
posible, de una organización conocida como el Club de los Comanches. Todos los
días de clase, a las tres de la tarde, nuestro Jefe nos recogía, a los
veinticinco comanches, a la salida de la escuela número 165, en la calle 109,
cerca de Amsterdam Avenue. A empujones y golpes entrábamos en el viejo autobús
comercial que el Jefe había transformado. Siempre nos conducía (según los
acuerdos económicos establecidos con nuestros padres) al Central Park. El resto
de la tarde, si el tiempo lo permitía, lo dedicábamos a jugar al rugby, al
fútbol o al béisbol, según la temporada. Cuando llovía, el Jefe nos llevaba
invariablemente al Museo de Historia Natural o al Museo Metropolitano de Arte.
Los sábados y la mayoría de las fiestas nacionales, el Jefe nos recogía por la
mañana temprano en nuestras respectivas viviendas y en su destartalado autobús
nos sacaba de Manhattan hacia los espacios comparativamente abiertos del Van
Cortlandt Park o de Palisades. Si teníamos propósitos decididamente atléticos,
íbamos a Van Cortlandt donde los campos de juego eran de tamaño reglamentario y
el equipo contrario no incluía ni un cochecito de niño ni una indignada
viejecita con bastón. Si nuestros corazones de comanches se sentían inclinados a
acampar, íbamos a Palisades y nos hacíamos los robinsones. Recuerdo haberme
perdido un sábado en alguna parte de la escabrosa zona de terreno que se
extiende entre el cartel de Linit y el extremo oeste del puente George
Washington. Pero no por eso perdí la cabeza. Simplemente me senté a la sombra
majestuosa de un gigantesco anuncio publicitario y, aunque lagrimeando, abrí mi
fiambrera por hacer algo, confiando a medias en que el Jefe me encontraría. El
Jefe siempre nos encontraba.
El resto del día, cuando se veía libre de los comanches el Jefe era John
Gedsudski, de Staten Island. Era un joven tranquilo, sumamente tímido, de
veintidós o veintitrés años, estudiante de derecho de la Universidad de Nueva
York, y una persona memorable desde cualquier punto de vista. No intentaré
exponer aquí sus múltiples virtudes y méritos. Sólo diré de paso que era un
scout aventajado, casi había formado parte de la selección nacional de rugby de
1926, y era público y notorio que lo habían invitado muy cordialmente a
presentarse como candidato para el equipo de béisbol de los New York Giants. Era
un árbitro imparcial e imperturbable en todos nuestros ruidosos encuentros
deportivos, un maestro en encender y apagar hogueras, y un experto en primeros
auxilios muy digno de consideración. Cada uno de nosotros, desde el pillo más
pequeño hasta el más grande, lo quería y respetaba.
Aún está patente en mi memoria la imagen del Jefe en 1928. Si los deseos
hubieran sido centímetros, entre todos los comanches lo hubiéramos convertido
rápidamente en gigante. Pero, siendo como son las cosas, era un tipo bajito y
fornido que mediría entre uno cincuenta y siete y uno sesenta, como máximo.
Tenía el pelo renegrido, la frente muy estrecha, la nariz grande y carnosa, y el
torso casi tan largo como las piernas. Con la chaqueta de cuero, sus hombros
parecían poderosos, aunque eran estrechos y caídos. En aquel tiempo, sin
embargo, para mí se combinaban en el Jefe todas las características más
fotogénicas de Buck Jones, Ken Maynard y Tom Mix, perfectamente amalgamadas.
Todas las tardes, cuando oscurecía lo suficiente como para que el equipo
perdedor tuviera una excusa para justificar sus malas jugadas, los comanches nos
refugiábamos egoístamente en el talento del Jefe para contar cuentos. A esa hora
formábamos generalmente un grupo acalorado e irritable, y nos peleábamos en el
autobús—a puñetazos o a gritos estridentes—por los asientos más cercanos al
Jefe. (El autobús tenía dos filas paralelas de asientos de esterilla. En la fila
de la izquierda había tres asientos adicionales —los mejores de todos—que
llegaban hasta la altura del conductor.) El Jefe sólo subía al autobús cuando
nos habíamos acomodado. A continuación se sentaba a horcajadas en su asiento de
conductor, y con su voz de tenor atiplada pero melodiosa nos contaba un nuevo
episodio de «El hombre que ríe». Una vez que empezaba su relato, nuestro interés
jamás decaía. «El hombre que ríe» era la historia adecuada para un comanche.
Hasta había alcanzado dimensiones clásicas. Era un cuento que tendía a
desparramarse por todos lados, aunque seguía siendo esencialmente portátil. Uno
siempre podía llevárselo a casa y meditar sobre él mientras estaba sentado, por
ejemplo, en el agua de la bañera que se iba escurriendo.
Único hijo de un acaudalado matrimonio de misioneros, el «hombre que ríe» había
sido raptado en su infancia por unos bandidos chinos. Cuando el acaudalado
matrimonio se negó (debido a sus convicciones religiosas) a pagar el rescate
para la liberación de su hijo, los bandidos, considerablemente agraviados,
pusieron la cabecita del niño en un torno de carpintero y dieron varias vueltas
hacia la derecha a la manivela correspondiente. La víctima de este singular
experimento llegó a la mayoría de edad con una cabeza pelada, en forma de nuez
(pacana) y con una cara donde, en vez de boca, exhibía una enorme cavidad
ovalada debajo de la nariz. La misma nariz se limitaba a dos fosas nasales
obstruidas por la carne. En consecuencia, cuando el «hombre que ríe» respiraba,
la abominable siniestra abertura debajo de la nariz se dilataba y contraía (yo
la veía así) como una monstruosa ventosa. (El Jefe no explicaba el sistema de
respiración del «hombre que ríe» sino que lo demostraba prácticamente.) Los que
lo veían por primera vez se desmayaban instantáneamente ante el aspecto de su
horrible rostro. Los conocidos le daban la espalda. Curiosamente, los bandidos
le permitían estar en su cuartel general—siempre que se tapara la cara con una
máscara roja hecha de pétalos de amapola. La máscara no solamente eximía a los
bandidos de contemplar la cara de su hijo adoptivo, sino que además los mantenía
al tanto de sus andanzas; además, apestaba a opio.
Todas las mañanas, en su extrema soledad, el «hombre que ríe» se iba
sigilosamente (su andar era suave como el de un gato) al tupido bosque que
rodeaba el escondite de los bandidos. Allí se hizo amigo de muchísimos animales:
perros, ratones blancos, águilas, leones, boas constrictor, lobos. Además, se
quitaba la máscara y les hablaba dulcemente, melodiosamente, en su propia
lengua. Ellos no lo consideraban feo.
Al Jefe le llevó un par de meses llegar a este punto de la historia. De ahí en
adelante los episodios se hicieron cada vez más exóticos, a tono con el gusto de
los comanches.
El «hombre que ríe» era muy hábil para informarse de lo que pasaba a su
alrededor, y en muy poco tiempo pudo conocer los secretos profesionales más
importantes de los bandidos. Sin embargo, no los tenía en demasiada estima y no
tardó mucho en crear un sistema propio más eficaz. Empezó a trabajar por su
cuenta. En pequeña escala, al principio—robando, secuestrando, asesinando sólo
cuando era absolutamente necesario—se dedicó a devastar la campiña china. Muy
pronto sus ingeniosos procedimientos criminales, junto con su especial afición
al juego limpio, le valieron un lugar especialmente destacado en el corazón de
los hombres. Curiosamente, sus padres adoptivos (los bandidos que originalmente
lo habían empujado al crimen) fueron los últimos en tener conocimiento de sus
hazañas. Cuando se enteraron, se pusieron tremendamente celosos. Uno a uno
desfilaron una noche ante la cama del «hombre que ríe», creyendo que habían
podido dormirlo profundamente con algunas drogas que le habían dado, y con sus
machetes apuñalaron repetidas veces el cuerpo que yacía bajo las mantas. Pero la
víctima resultó ser la madre del jefe de los bandidos, una de esas personas
desagradables y pendencieras. El suceso no hizo más que aumentar la sed de
venganza de los bandidos, y finalmente el «hombre que ríe» se vio obligado a
encerrar a toda la banda en un mausoleo profundo, pero agradablemente decorado.
De cuando en cuando se escapaban y le causaban algunas molestias, pero él no se
avenía a matarlos. (El «hombre que ríe» tenía una faceta compasiva que a mí me
enloquecía.)
Poco después el «hombre que ríe» empezaba a cruzar regularmente la frontera
china para ir a París, donde se divertía ostentando su genio conspicuo pero
modesto frente a Marcel Dufarge, detective internacionalmente famoso y
considerablemente inteligente, pero tísico. Dufarge y su hija (una chica
exquisita, aunque con algo de travestí) se convirtieron en los enemigos más
encarnizados del «hombre que ríe». Una y otra vez trataron de atraparlo mediante
ardides. Nada más que por amor al riesgo, al principio el «hombre que ríe»
muchas veces simulaba dejarse engañar, pero luego desaparecía de pronto, sin
dejar ni el mínimo rastro de su método para escapar. De vez en cuando enviaba
una breve e incisiva nota de despedida por la red de alcantarillas de París, que
llegaba sin tardanza a manos de Dufarge. Los Dufarge se pasaban gran parte del
tiempo chapoteando en las alcantarillas de París.
Muy pronto el «hombre que ríe» consiguió reunir la fortuna personal más grande
del mundo. Gran parte de esa fortuna era donada en forma anónima a los monjes de
un monasterio local, humildes ascetas que habían dedicado sus vidas a la cría de
perros de policía alemanes. El «hombre que ríe» convertía el resto de su fortuna
en brillantes que bajaba despreocupadamente a cavernas de esmeralda, en las
profundidades del mar Negro. Sus necesidades personales eran pocas. Se
alimentaba únicamente de arroz y sangre de águila, en una pequeña casita con un
gimnasio y campo de tiro subterráneos, en las tormentosas costas del Tíbet. Con
él vivían cuatro compañeros que le eran fieles hasta la muerte: un lobo furtivo
llamado Ala Negra, un enano adorable llamado Omba, un gigante mongol llamado
Hong, cuya lengua había sido quemada por hombres blancos, y una espléndida chica
euroasiática que, debido a su intenso amor por el «hombre que ríe» y a su honda
preocupación por su seguridad personal, solía tener una actitud bastante rígida
respecto al crimen. El «hombre que ríe» emitía sus órdenes a sus subordinados a
través de una máscara de seda negra. Ni siquiera Omba, el enano adorable, había
podido ver su cara.
No digo que lo vaya a hacer, pero podría pasarme horas llevando al lector—a la
fuerza, si fuere necesario—de un lado a otro de la frontera entre París y China.
Yo acostumbro a considerar al «hombre que ríe» algo así como a un
superdistinguido antepasado mío, una especie de Robert E. Lee, digamos, con
todas las virtudes del caso. Y esta ilusión resulta verdaderamente moderada si
se la compara con la que abrigaba hacia 1928, cuando me sentía, no solamente
descendiente directo del «hombre que ríe», sino además su único heredero
viviente. En 1928 ni siquiera era hijo de mis padres, sino un impostor de
astucia diabólica, a la espera de que cometieran el mínimo error para
descubrir—preferentemente de modo pacífico, aunque podía ser de otro modo—mi
verdadera identidad.
Para no matar de pena a mi supuesta madre, pensaba emplearla en alguna de mis
actividades subrepticias, en algún puesto indefinido, pero de verdadera
responsabilidad. Pero lo más importante para mí en 1928 era andar con pies de
plomo. Seguir la farsa. Lavarme los dientes. Peinarme. Disimular a toda costa mi
risa realmente aterradora.
En realidad, yo era el único descendiente legítimo del «hombre que ríe». En el
club había veinticinco comanches —veinticinco legítimos herederos del «hombre
que ríe»—todos circulando amenazadoramente, de incógnito por la ciudad, elevando
a los ascensoristas a la categoría de enemigos potenciales, mascullando
complejas pero precisas instrucciones en la oreja de los cocker spaniel,
apuntando con el dedo índice, como un fusil, a la cabeza de los profesores de
matemáticas. Y esperando, siempre esperando el momento para suscitar el terror y
la admiración en el corazón del ciudadano común.
***
Una tarde de febrero, apenas iniciada la temporada de béisbol de los comanches,
observé un detalle nuevo en el autobús del Jefe. Encima del espejo retrovisor,
sobre el parabrisas, había una foto pequeña, enmarcada, de una chica con toga y
birrete académicos. Me pareció que la foto de una chica desentonaba con la
exclusiva decoración para hombres del autobús y, sin titubear, le pregunté al
Jefe quién era. Al principio fue evasivo, pero al final reconoció que era una
muchacha. Le pregunté cómo se llamaba. Su contestación, todavía un poco
reticente, fue «Mary Hudson».
Le pregunté si trabajaba en el cine o en alguna cosa así. Me dijo que no, que
iba al Wellesley College. Agregó, tras larga reflexión, que el Wellesley era una
universidad de alta categoría.
Le pregunté, entonces, por qué tenía su foto en el autobús. Encogió levemente
los hombros, lo bastante como para sugerir—me pareció—que la foto había sido más
o menos impuesta por otros.
Durante las dos semanas siguientes, la foto—le hubiera sido impuesta al Jefe por
la fuerza o no—continuó sobre el parabrisas. No desapareció con los paquetes
vacíos de chicles ni con los palitos de caramelos. Pero los comanches nos fuimos
acostumbrando a ella. Fue adquiriendo gradualmente la personalidad poco
inquietante de un velocímetro.
Pero un día que íbamos camino del parque el Jefe detuvo el autobús junto al
bordillo de la acera de la Quinta Avenida a la altura de la calle 60, casi un
kilómetro más allá de nuestro campo de béisbol. Veinte pasajeros solicitaron
inmediatamente una explicación, pero el Jefe se hizo el sordo. En cambio, se
limitó a adoptar su posición habitual de narrador y dio comienzo anticipadamente
a un nuevo episodio del «hombre que ríe». Pero apenas había empezado cuando
alguien golpeó suavemente en la portezuela del autobús. Evidentemente, ese día
los reflejos del Jefe estaban en buena forma. Se levantó de un salto, accionó la
manecilla de la puerta y en seguida subió al autobús una chica con un abrigo de
castor.
Así, de pronto, sólo recuerdo haber visto en mi vida a tres muchachas que me
impresionaron a primera vista por su gran belleza, una belleza difícil de
clasificar. Una fue una chica delgada en un traje de baño negro, que forcejeaba
terriblemente para clavar en la arena una sombrilla en Jones Beach, alrededor de
1936. La segunda, esa chica que hacía un viaje de placer por el Caribe, hacia
1939, y que arrojó su encendedor a un delfín. Y la tercera, Mary Hudson, la
chica del Jefe.
—¿He tardado mucho?—le preguntó, sonriendo. Era como si hubiera preguntado «¿Soy
fea?».
—¡No!—dijo el Jefe. Con cierta vehemencia, miró a los comanches situados cerca
de su asiento y les hizo una seña para que le hicieran sitio. Mary Hudson se
sentó entre yo y un chico que se llamaba Edgar «no-sé-qué» y que tenía un tío
cuyo mejor amigo era contrabandista de bebidas alcohólicas. Le cedimos todo el
espacio del mundo. Entonces el autobús se puso en marcha con un acelerón poco
hábil. Los comanches, hasta el último hombre, guardaban silencio.
Mientras volvíamos a nuestro lugar de estacionamiento habitual, Mary Hudson se
inclinó hacia delante en su asiento e hizo al Jefe un colorido relato de los
trenes que había perdido y del tren que no había perdido. Vivía en Douglaston,
Long Island. El Jefe estaba muy nervioso. No sólo no lograba participar en la
conversación, sino que apenas oía lo que le decía la chica. Recuerdo que el pomo
de la palanca de cambios se le quedó en la mano.
Cuando bajamos del autobús, Mary Hudson se quedó muy cerca de nosotros. Estoy
seguro de que cuando llegamos al campo de béisbol cada rostro de los comanches
llevaba una expresión del tipo «hay-chicas-que-no-saben-cuándo-irse-a-casa». Y,
para colmo de males, cuando otro comanche y yo lanzábamos al aire una moneda
para determinar qué equipo batearía primero, Mary Hudson declaró con entusiasmo
que deseaba jugar. La respuesta no pudo ser más cortante. Así como antes los
comanches nos habíamos limitado a mirar fijamente su femineidad, ahora la
contemplábamos con irritación. Ella nos sonrió. Era algo desconcertante. Luego
el Jefe se hizo cargo de la situación, revelando su genio para complicar las
cosas, hasta entonces oculto. Llevó aparte a Mary Hudson, lo suficiente como
para que los comanches no pudieran oír, y pareció dirigirse a ella en forma
solemne y racional. Por fin, Mary Hudson lo interrumpió, y los comanches
pudieron oír perfectamente su voz.
—¡Yo también—dijo—, yo también quiero jugar!
El Jefe meneó la cabeza y volvió a la carga. Señaló hacia el campo, que se veía
desigual y borroso. Tomó un bate de tamaño reglamentario y le mostró su peso.
—No me importa—dijo Mary Hudson, con toda claridad—. He venido hasta Nueva York
para ver al dentista y todo eso, y voy a jugar.
El Jefe sacudió la cabeza, pero abandonó la batalla. Se aproximó cautelosamente
al campo donde estaban esperando los dos equipos comanches, los Bravos y los
Guerreros, y fijó su mirada en mí. Yo era el capitán de los Guerreros. Mencionó
el nombre de mi centro, que estaba enfermo en su casa, y sugirió que Mary Hudson
ocupara su lugar. Dije que no necesitaba un jugador para el centro del campo. El
Jefe dijo que qué mierda era eso de que no necesitaba a nadie que hiciera de
centro. Me quedé estupefacto. Era la primera vez que le oía decir una palabrota.
Y, lo que aún era peor, observé que Mary Hudson me estaba sonriendo. Para
dominarme, cogí una piedra y la arrojé contra un árbol.
Nosotros entramos primero. La entrometida fue al centro para la primera tanda.
Desde mi posición en la primera base, miraba furtivamente de vez en cuando por
encima de mi hombro. Cada vez que lo hacía, Mary Hudson me saludaba alegremente
con la cabeza. Llevaba puesto el guante de catcher, por propia iniciativa. Era
un espectáculo verdaderamente horrible.
Mary Hudson debía ser la novena en batear en el equipo de los Guerreros. Cuando
se lo dije, hizo una pequeña mueca y dijo:
—Bueno, daos prisa, entonces...—y la verdad es que efectivamente apreciamos
darnos prisa.
Le tocó batear en la primera tanda. Se quitó el abrigo de castor y el guante de
catcher para la ocasión y avanzó hacia su puesto con un vestido marrón oscuro.
Cuando le di un bate, preguntó por qué pesaba tanto. El Jefe abandonó su puesto
de árbitro detrás del pitcher y se adelantó con impaciencia. Le dijo a Mary
Hudson que apoyara la punta del bate en el hombro derecho. «Ya está», dijo ella.
Le dijo que no sujetara el bate con demasiada fuerza. «No lo hago» contestó
ella. Le dijo que no perdiera de vista la pelota. «No lo haré», dijo ella.
«Apártate, ¿quieres?» Con un potente golpe, acertó en la primera pelota que le
lanzaron, y la mandó lejos por encima de la cabeza del fielder izquierdo. Estaba
bien para un doble corriente, pero ella logró tres sin apresurarse.
Cuando me repuse primero de mi sorpresa, después de mi incredulidad, y por
último de mi alegría, miré hacia donde se encontraba el Jefe. No parecía estar
de pie detrás del pitcher, sino flotando por encima de él. Era un hombre
totalmente feliz. Desde su tercera base, Mary Hudson me saludaba agitando la
mano. Contesté a su saludo. No habría podido evitarlo, aunque hubiese querido.
Además de su maestría con el bate, era una chica que sabía cómo saludar a
alguien desde la tercera base.
Durante el resto del partido, llegaba a la base cada vez que salía a batear. Por
algún motivo parecía odiar la primera base; no había forma de retenerla. Por lo
menos tres veces logró robar la segunda base al otro equipo.
Su fielding no podía ser peor, pero íbamos ganando tantas carreras que no nos
importaba. Creo que hubiera sido mejor si hubiese intentado atrapar las pelotas
con cualquier otra cosa que no fuera un guante de catcher.
Pero se negaba a sacárselo. Decía que le quedaba mono. Durante un mes, más o
menos, jugó al béisbol con los comanches un par de veces por semana (cada vez
que tenía una cita con el dentista, al parecer). Unas tardes llegaba a tiempo al
autobús y otras no. A veces en el autobús hablaba hasta por los codos, otras
veces se limitaba a quedarse sentada, fumando sus cigarrillos Herbert Tareyton
(boquilla de corcho). Envolvía en un maravilloso perfume al que estaba junto a
ella en el autobús.
Un día ventoso de abril, después de recoger, como de costumbre, a sus pasajeros
en las calles 109 y Amsterdam, el Jefe dobló por la calle 110 y tomó como
siempre por la Quinta Avenida. Pero tenía el pelo peinado y reluciente, llevaba
un abrigo en lugar de la chaqueta de cuero y yo supuse lógicamente que Mary
Hudson estaba incluida en el programa. Esa presunción se convirtió en certeza
cuando pasamos de largo por nuestra entrada habitual al Central Park. El Jefe
estacionó el autobús en la esquina a la altura de la calle 60. Después, para
matar el tiempo en una forma entretenida para los comanches, se acomodó a
horcajadas en su asiento y procedió a narrar otro episodio de «El hombre que
ríe». Lo recuerdo con todo detalle y voy a resumirlo.
Una adversa serie de circunstancias había hecho que el mejor amigo del «hombre
que ríe», el lobo Ala Negra, cayera en una trampa física e intelectual tendida
por los Dufarge. Los Dufarge, conociendo los elevados sentimientos de lealtad
del «hombre que ríe», le ofrecieron la libertad de Ala Negra a cambio de la suya
propia. Con la mejor buena fe del mundo, el «hombre que ríe» aceptó dicha
proposición (a veces su genio estaba sujeto a pequeños y misteriosos
desfallecimientos). Quedó convenido que el «hombre que ríe» debía encontrarse
con los Dufarge a medianoche en un sector determinado del denso bosque que rodea
París, y allí, a la luz de la luna, Ala Negra sería puesto en libertad. Pero los
Dufarge no tenían la menor intención de liberar a Ala Negra, a quien temían y
detestaban. La noche de la transacción ataron a otro lobo en lugar de Ala Negra,
tiñéndole primero la pata trasera derecha de blanco níveo, para que se le
pareciera.
No obstante, había dos cosas con las que los Dufarge no habían contado: el
sentimentalismo del «hombre que ríe» y su dominio del idioma de los lobos. En
cuanto la hija de Dufarge pudo atarlo a un árbol con alambre de espino, el
«hombre que ríe» sintió la necesidad de elevar su bella y melodiosa voz en unas
palabras de despedida a su presunto viejo amigo. El lobo sustituto, bajo la luz
de la luna, a unos pocos metros de distancia, quedó impresionado por el dominio
de su idioma que poseía ese desconocido. Al principio escuchó cortésmente los
consejos de último momento personales y profesionales, del «hombre que ríe».
Pero a la larga el lobo sustituto comenzó a impacientarse y a cargar su peso
primero sobre una pata y después sobre la otra. Bruscamente y con cierta rudeza,
interrumpió al «hombre que ríe» informándole en primer lugar de que no se
llamaba Ala Oscura, ni Ala Negra, ni Patas Grises ni nada por el estilo, sino
Armand, y en segundo lugar que en su vida había estado en China ni tenía la
menor intención de ir allí.
Lógicamente enfurecido, el «hombre que ríe» se quitó la máscara con la lengua y
se enfrentó a los Dufarge con la cara desnuda a la luz de la luna. Mademoiselle
Dufarge se desmayó. Su padre tuvo más suerte; casualmente en ese momento le dio
un ataque de tos y así se libró del mortífero descubrimiento. Cuando se le pasó
el ataque y vio a su hija tendida en el suelo iluminado por la luna, Dufarge ató
cabos. Se tapó los ojos con la mano y descargó su pistola hacia donde se oía la
respiración pesada, silbante, del «hombre que ríe».
Así terminaba el episodio.
El Jefe se sacó del bolsillo el reloj Ingersoll de un dólar lo miró y después
dio vuelta en su asiento y puso en marcha el motor. Miré mi reloj. Eran casi las
cuatro y media. Cuando el autobús se puso en marcha, le pregunté al Jefe si no
iba a esperar a Mary Hudson. No me contestó, y antes de que pudiera repetir la
pregunta, inclinó su cabeza para atrás y, dirigiéndose a todos nosotros, dijo:
—A ver si hay más silencio en este maldito autobús. Lo menos que podía decirse
era que la orden resultaba totalmente ilógica. El autobús había estado, y
estaba, completamente silencioso. Casi todos pensábamos en la situación en que
había quedado el «hombre que ríe». No es que nos preocupáramos por él (le
teníamos demasiada confianza como para eso), pero nunca habíamos llegado a tomar
con calma sus momentos de peligro.
En la tercera o cuarta entrada de nuestro partido de esa tarde, vi a Mary Hudson
desde la primera base. Estaba sentada en un banco a unos setenta metros a mi
izquierda, hecha un sandwich entre dos niñeras con cochecitos de niño. Llevaba
su abrigo de castor, fumaba un cigarrillo y daba la impresión de estar mirando
en dirección a nuestro campo. Me emocioné con mi descubrimiento y le grité la
información al Jefe, que se hallaba detrás del pitcher. Se me acercó
apresuradamente, sin llegar a correr.
—¿Dónde?—preguntó.
Volví a señalar con el dedo. Miró un segundo en esa dirección, después dijo que
volvía en seguida y salió del campo. Se alejó lentamente, abriéndose el abrigo y
metiendo las manos en los bolsillos del pantalón. Me senté en la primera base y
observé.
Cuando el Jefe alcanzó a Mary Hudson, su abrigo estaba abrochado nuevamente y
las manos colgaban a los lados.
Estuvo de pie frente a ella unos cinco minutos, al parecer hablándole. Después
Mary Hudson se incorporó y los dos caminaron hacia el campo de béisbol. No
hablaron ni se miraron. Cuando estuvieron en el campo, el Jefe ocupó su posición
detrás del pitcher.
—¿Ella no va a jugar?—le grité.
Me dijo que cerrara el pico. Me callé la boca y contemplé a Mary Hudson. Caminó
lentamente por detrás de la base, con las manos en los bolsillos de su abrigo de
castor, y por último se sentó en un banquillo mal situado cerca de la tercera
base. Encendió otro cigarrillo y cruzó las piernas.
Cuando los Guerreros estaban bateando, me acerqué a su asiento y le pregunté si
le gustaría jugar en el ala izquierda. Dijo que no con la cabeza. Le pregunté si
estaba resfriada. Otra vez negó con la cabeza. Le dije que no tenía a nadie que
jugara en el ala izquierda. Que tenía al mismo muchacho jugando en el centro y
en el ala izquierda. Toda esta información no encontró eco. Arrojé mi guante al
aire, tratando de que aterrizara sobre mi cabeza, pero cayó en un charco de
barro. Lo limpié en los pantalones y le pregunté a Mary Hudson si quería venir a
mi casa a comer alguna vez. Le dije que el Jefe iba con frecuencia.
—Déjame—dijo—. Por favor, déjame.
La miré sorprendido, luego me fui caminando hacia el banco de los Guerreros,
sacando entretanto una mandarina del bolsillo y arrojándola al aire. Más o menos
a la mitad de la línea de foul de la tercera base, giré en redondo y empecé a
caminar hacia atrás, contemplando a Mary Hudson y atrapando la mandarina. No
tenía idea de lo que pasaba entre el Jefe y Mary Hudson (y aún no la tengo,
salvo de una manera muy somera, intuitiva), pero no podía ser mayor mi certeza
de que Mary Hudson había abandonado el equipo comanche para siempre. Era el tipo
de certeza total, por independiente que fuera de la suma de sus factores, que
hacía especialmente arriesgado caminar hacia atrás, y de pronto choqué de lleno
con un cochecito de niño.
Después de una entrada más, la luz era mala para jugar. Suspendimos el partido y
empezamos a recoger todos nuestros bártulos. La última vez que vi con claridad a
Mary Hudson estaba llorando cerca de la tercera base. El Jefe la había tomado de
la manga de su abrigo de castor, pero ella lo esquivaba. Abandonó el campo y
empezó a correr por el caminito de cemento y siguió corriendo hasta que se
perdió de vista.
El Jefe no intentó seguirla. Se limitó a permanecer de pie, mirándola mientras
desaparecía. Luego se volvió caminó hasta la base y recogió los dos bates;
siempre dejábamos que él llevara las bates. Me acerqué y le pregunté si él y
Mary Hudson se habían peleado. Me dijo que me metiera la camisa dentro del
pantalón.
Como siempre, todos los comanches corrimos los últimos metros hasta el autobús
estacionado gritando, empujándonos, probando llaves de lucha libre, aunque todos
muy conscientes de que había llegado la hora de otro capítulo de «El hombre que
ríe».
Cruzando la Quinta Avenida a la carrera, alguien dejó caer un jersey y yo
tropecé con él y me caí de bruces. Llegué al autobús cuando ya estaban ocupados
los mejores asientos y tuve que sentarme en el centro. Fastidiado, le di al
chico que estaba a mi derecha un codazo en las costillas y luego me volví para
ver al Jefe, que cruzaba la Quinta Avenida. Todavía no había oscurecido, pero
había esa penumbra de las cinco y cuarto. El Jefe atravesó la calle con el
cuello del abrigo levantado y los bates debajo del brazo izquierdo, concentrado
en el cruce de la calle. Su pelo negro peinado con agua al comienzo del día,
ahora se había secado y el viento lo arremolinaba. Recuerdo haber deseado que el
Jefe tuviera guantes.
El autobús, como de costumbre, estaba silencioso cuando él subió, por lo menos
relativamente silencioso, como un teatro cuando van apagándose las luces de la
sala. Las conversaciones se extinguieron en un rápido susurro o se cortaron de
raíz. Sin embargo, lo primero que nos dijo el Jefe fue:
—Bueno, basta de ruido, o no hay cuento.
Instantáneamente, el autobús fue invadido por un silencio incondicional, que no
le dejó otra alternativa que ocupar su acostumbrada posición de narrador.
Entonces sacó un pañuelo y se sonó la nariz, metódicamente, un lado cada vez. Lo
observamos con paciencia y hasta con cierto interés de espectador. Cuando
terminó con el pañuelo, lo plegó cuidadosamente en cuatro y volvió a guardarlo
en el bolsillo. Después nos contó el nuevo episodio de «El hombre que ríe». En
total, sólo duró cinco minutos.
Cuatro de las balas de Dufarge alcanzaron al «hombre que ríe», dos de ellas en
el corazón. Dufarge, que aún se tapaba los ojos con la mano para no verle la
cara, se alegró mucho cuando oyó un extraño gemido agónico que salía de su
víctima. Con el maligno corazón latiéndole fuerte corrió junto a su hija y la
reanimó. Los dos, llenos de regocijo y con el coraje de los cobardes, se
atrevieron entonces a contemplar el rostro del «hombre que ríe». Su cabeza
estaba caída como la de un muerto, inclinada sobre su pecho ensangrentado.
Lentamente, con avidez, padre e hija avanzaron para inspeccionar su obra. Pero
los esperaba una sorpresa enorme. El «hombre que ríe», lejos de estar muerto,
contraía de un modo secreto los músculos de su abdomen. Cuando los Dufarge se
acercaron lo suficiente, alzó de pronto la cabeza, lanzó una carcajada terrible,
y, con limpieza y hasta con minucia, regurgitó las cuatro balas. El efecto de
esta hazaña sobre los Dufarge fue tan grande que sus corazones estallaron, y
cayeron muertos a los pies del «hombre que ríe».
(De todos modos, si el capítulo iba a ser corto, podría haber terminado ahí. Los
comanches se las podían haber ingeniado para racionalizar la muerte de los
Dufarge. Pero no terminó ahí.)
Pasaban los días y el «hombre que ríe» seguía atado al árbol con el alambre de
espinos mientras a sus pies los Dufarge se descomponían lentamente. Sangrando
profusamente y sin su dosis de sangre de águila, nunca se había visto tan cerca
de la muerte. Hasta que un día, con voz ronca, pero elocuente, pidió ayuda a los
animales del bosque. Les ordenó que trajeran a Omba, el enano amoroso. Y así lo
hicieron. Pero el viaje de ida y vuelta por la frontera entre París y la China
era largo, y cuando Omba llegó con un equipo medico y una provisión de sangre de
águila el «hombre que ríe» ya había entrado en coma. El primer gesto piadoso de
Omba fue recuperar la máscara de su amo, que había ido a parar sobre el torso
cubierto de gusanos de Mademoiselle Dufarge. La colocó respetuosamente sobre las
horribles facciones y procedió a curar las heridas.
Cuando al fin se abrieron los pequeños ojos del «hombre que ríe», Omba acercó
afanosamente el vaso de sangre de águila hasta la máscara. Pero el «hombre que
ríe» no quiso beberla. En cambio, pronunció débilmente el nombre de su querido
Ala Negra. Omba inclinó su cabeza levemente contorsionada y reveló a su amo que
los Dufarge habían matado a Ala Negra. Un último suspiro de pena, extraño y
desgarrador, partió del pecho del «hombre que ríe». Extendió débilmente la mano,
tomó el vaso de sangre de águila y lo hizo añicos en su puño. La poca sangre que
le quedaba corrió por su muñeca. Ordenó a Omba que mirara hacia otro lado y
Omba, sollozando, obedeció. El último gesto del «hombre que ríe», antes de
hundir su cara en el suelo ensangrentado, fue el de arrancarse la máscara.
Ahí terminó el cuento, por supuesto. (Nunca habría de repetirse.) El Jefe puso
en marcha el autobús. Frente a mí al otro lado del pasillo, Billy Walsh, el más
pequeño de los comanches, se echó a llorar. Nadie le dijo que se callara. En
cuanto a mí, recuerdo que me temblaban las rodillas.
Unos minutos más tarde, cuando bajé del autobús del Jefe, lo primero que vi fue
un trozo de papel rojo que el viento agitaba contra la base de un farol de la
calle. Parecía una máscara de pétalos de amapola. Llegué a casa con los dientes
castañeteándome convulsivamente, y me dijeron que me fuera derecho a la cama.